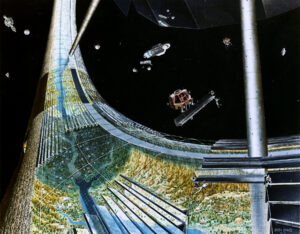Desde Valladolid España, vuelve Iván Avila Nieto con una nueva historia para nuestro Desafío del Nexus de Mayo.
El Viaje de James Clansfield
Imaginad un mundo futuro en el que los viajes en el tiempo son posibles, pero estos viajes temporales están legislados y según las Leyes Planetarias, cada ciudadano sólo tiene derecho a efectuar un viaje en toda su vida a partir de la mayoría de edad, los dieciocho años.
Hay quien espera la oportunidad que creen más adecuada para hacerlo, pero ésta nunca llega, pues mueren antes de ejercitar su derecho, y hay quien se arrepiente de haber viajado demasiado pronto o a un lugar y momento equivocados. Los jóvenes viajan, por lo general, al futuro, para saber qué les deparará la vida o cuándo van a morir; los mayores, sin embargo, lo hacen al pasado, para rememorar una época dorada ya perdida en el tiempo o para intentar reparar algún error cometido años atrás.
James Clansfield lo tenía todo preparado: su toga blanca, impoluta, el sello de oro con el símbolo familiar en el pulgar de la mano derecha, unas sandalias del mismo cuero que la bolsita que llevaba anudada al cinto llena de sestercios y un corte de pelo en concordancia con la moda imperante en la época a la que pensaba viajar.
También se había preparado estudiando latín clásico, hasta dominarlo a la perfección, con el fin de pasar lo más desapercibido posible y realizar su tesis sobre los gladiadores de la antigua Roma. Deseaba deslumbrar a sus profesores con ella, utilizando su viaje temporal, al documentarse de manera excepcional e inequívoca, en primera persona. La ocasión lo merecía.
Salió de casa con dirección al Centro de Viajes Temporales de la ciudad. Una amplia sonrisa de satisfacción se dibujaba en su cara a pesar del pestilente olor de la lluvia ácida que estaba cayendo. Se imaginaba el éxito que tendría tras su vuelta y la elaboración de su tesis.
—Les sorprenderé a todos y refutaré cualquier error o suposición. Les dejaré boquiabiertos a esos engreídos. —se jactaba entre dientes.
Llegó al Centro de Viajes Temporales, un enorme cubo totalmente blanco, en el que se abría una puerta de metal, por la que entró.
Le salió al paso una funcionaria de largas piernas y agradable sonrisa.
—Buenos días. ¿Es usted viajero?
—Sí. Mi nombre es James Clansfield y estoy citado para viajar hoy a la antigua Roma.
—Oh, bueno, no es necesario que me diga su destino, sabe que eso es confidencial.
—No importa, cuando regrese se va a enterar todo el mundo, voy a ser mundialmente famoso… o eso espero.
La funcionaria, un tanto extrañada por el comentario del viajero, le pide que le acompañe a la zona de las cabinas de transportación temporal.
—Bien, señor Clansfield, aquí tiene el dispositivo de regreso —le muestra un pequeño aparato— sólo tiene que apretar este botón. Recuerde que el tiempo máximo de estancia es de un mes, si lo excede, no podrá regresar, ¿entendido? Eso es muy importante.
—Entendido, entendido. —balbuceó Clansfield.
—Como me ha comentado que va a viajar a una época anterior al año 2057, aparecerá en unas coordenadas aleatorias dentro del ámbito geográfico que marque, en este caso, Roma, ya que en aquel tiempo no existían las cabinas. – la funcionaria soltó una risita estúpida.
—Lo sé.
—Pues, nada más, introdúzcase en la cabina 2, programe la fecha y lugar en la pantalla que le aparecerá ante sus ojos y buen viaje.
—Muchas gracias, señorita. —se despidió Clansfield cogiendo el dispositivo de regreso e introduciéndose en la cabina de transportación.
Instantes después, un haz de luz cegadora se adueñó de la cabina y James Clansfield desapareció.
La Diosa Fortuna, como le gustaba decir a James, le hizo aparecer en un sucio y maloliente callejón de la capital del Imperio, en una barriada de casas populares y población humilde. Desde el primer vistazo se quedó como embobado; no se podía creer que en realidad estuviese en la Roma Imperial, aunque en una de sus zonas más degradadas.
Tras unos instantes de ensimismamiento, pensó que lo mejor que podía hacer era salir de allí. Su indumentaria de patricio romano no era la más apropiada para andar por aquellas callejuelas; sin duda llamaría mucho la atención.
Como realmente hizo, ya que un grupo de famélicos desarrapados se le acercó de inmediato cortándole el paso y reclamándole, primero con palabras y después a empujones, que les diera todo lo que llevaba.
James se vio perdido, aunque el estado físico de sus atacantes era lamentable, eran demasiados como para salir victorioso de aquello. Pero la suerte hizo que una pareja de pretorianos que salía de uno de los burdeles de la zona, se topara con la escena y decidieran actuar como agentes del orden que eran.
—¡Alto, cabrones! —gritó uno de los soldados del emperador.
Los indigentes, al ver a los dos pretorianos desenvainando sus espadas y corriendo hacia ellos para defender al noble patricio al que atacaban, huyeron en desbandada.
James quedó en el suelo, hecho un ovillo, pero aparentemente indemne. Tan sólo habían tenido tiempo de zarandearlo y forcejear por su bolsa.
Uno de los pretorianos levantó a James cogiéndolo del brazo.
—Noble señor, ¿qué diablos hacíais por estos lares? —le preguntó el otro.
—Iba hacia el Coliseo y me he despistado.
—¿Despistado?
—Sí.
Los dos soldados se miraron extrañados, pero no dijeron nada.
—Está bien. —dijo al fin uno de ellos. —le escoltaremos hasta el Coliseo.
—Muchas gracias. —respondió James, encantado de haberse librado de tan embarazosa situación y comprobar que sus años de latín habían servido para algo.
Veinte minutos más tarde llegaron al Coliseo. Los alrededores del edificio estaban abarrotados de gente que se disponía a entrar en el anfiteatro. James había elegido aquel punto temporal, el verano del año 107 d.C, por coincidir con los cien días de juegos proclamados por el emperador Claudio Marilio tras su victoria frente a los dacios, y prácticamente a todas horas había espectáculos y juegos gladiatorios. Era un momento ideal para su trabajo de campo. Allí tendría material suficiente para su tesis.
La visión del Coliseo dejó a James estupefacto. No tenía nada que ver con la visita que había realizado a las ruinas del monumento unos años atrás, en su presente. Aquello era impresionante.
Construido entre el año 70 al 82 d.C. El Coliseo de Roma fue conocido en principio como el Anfiteatro Flavio, por la saga de reyes que lo construyeron. Pero, con el tiempo, se le acabó llamando Coliseo, por la magnífica estatua colosal de Nerón que se situaba justo al lado, aunque bien podía haber adoptado ese nombre por sus extraordinarias dimensiones. Para su construcción se tuvo que derribar gran parte de la domus de Nerón y se dragó el lago que ésta lucía en sus jardines. El emplazamiento era inmejorable, ya que era una zona llana y situada entre los montes Celio, Esquilino y Palatino. En su interior cabían unas 50.000 personas, situándose más cerca de la arena las personalidades importantes y en las gradas más altas, el pueblo llano. Pagó su entrada, lo más cerca que pudo de la arena, un pequeño lujo por tratarse del primer día, teniendo en cuenta que debía dejar dinero suficiente para el alojamiento y la comida de los días siguientes. Ya en el interior del recinto, se detuvo a leer los carteles que anunciaban el orden del día: fieras, matanzas de esclavos y doce combates de gladiadores. Un escalofrío le recorrió toda la espalda.
Subió a trompicones, entre el gentío, hasta la zona del graderío correspondiente a su localidad y se dispuso a presenciar el espectáculo. Estaba nervioso y excitado. El bullicio era ensordecedor, pero alcanzó cotas abrumadoras cuando saltaron a la arena los primeros esclavos insumisos y algún que otro prisionero de guerra seguidos de una manada de leones. El público reía y gritaba enfervorizado clamando muerte. No era para menos, aquello era la parte más lúdica del espectáculo.
Cuando las hambrientas fieras comenzaron a abalanzarse sobre sus víctimas y a desgajar sus miembros del cuerpo entre aullidos de dolor y borbotones de sangre, James sintió una irreprimible náusea y abandonó su asiento en dirección a las letrinas. Allí permaneció el tiempo suficiente como para vomitar un par de veces y refrescarse un poco la nuca y la frente, a pesar del sudor frío que inundaba su cuerpo. Hasta el momento del viaje se creía preparado para soportar aquello, pero tal vez la emoción le confundió, le hizo creer que aquello era una página más de un libro a estudiar. Su error fue haber tratado el tema siempre desde la distancia y mitificarlo de forma ilusoria. Pero aquellas escenas eran tan vívidas y reales que se sintió desbordado.
Aún así, fiel a su propósito inicial de elaborar la tesis definitiva sobre los gladiadores romanos, volvió a su asiento y se dispuso a presenciar los combates que tan minuciosamente había estudiado e imaginado en los años de Universidad. El gentío charlaba y gritaba de forma acalorada entre sonoras carcajadas. Sin embargo, James no sabía si aplaudir o llorar. Era el sueño de toda su vida, para él, que se había preparado durante años. En ese momento ya no estaba tan seguro de si a su regreso quería hacer la tesis sobre aquel dantesco espectáculo.
El primer combate enfrentaba a un retiarius y un secutor. Gracias a su posición privilegiada en las gradas del anfiteatro, podía ver con total claridad a los dos luchadores. El Retiario portaba sus armas características: un largo tridente y la red que daba nombre al tipo de gladiador al que pertenecía. No llevaba escudo, ni casco, pero sí una coraza que le cubría la totalidad del brazo con el que manejaba el tridente, que le llegaba hasta el hombro y estaba rematada por un apéndice que le protegía ese lado del cuello. El otro brazo lo tenía envuelto con un manguito acolchado y en el cinto colgaba una daga.
Por su parte, el secutor asía una espada corta y llevaba una daga de recambio en el cinto; sujetaba con la otra mano un escudo grande de madera, de forma rectangular. Cubría su cabeza con un casco ahuevado y sin relieves, para dificultar la eficacia de la red de su adversario. Completaba su atuendo con un manguito acolchado en el brazo derecho, un ancho cinturón que soportaba y protegía sus intestinos y la zona baja de la médula, y en sus piernas, unas grebas.
Ambos iban descalzos, ya que si llevaban botas, la arena podía metérseles en ellas y resultar un incordio y una distracción que podía tener consecuencias fatales.
Saludaron presentando sus armas al Emperador y a la orden del summa rudis o árbitro, los dos contrincantes iniciaron la pelea con un encontronazo brutal que resonó en todo el recinto. Comenzaron sin concesiones, golpeando tanto con las armas, como con el escudo, las piernas o los brazos.
Tras un primer ataque violentísimo, se tomaron un respiro girando uno en derredor del otro. El Retiario mantenía el hombro de la guarda adelantado para ofrecer la máxima protección a su cuerpo, mientras deslizaba la red por la arena fuera del reducido campo de visión del secutor. Éste último, al abalanzarse hacia delante para embestir al Retiario, tropezó con la red y cayó de bruces. De inmediato, el Retiario clavó su tridente en la parte alta de la espalda de su oponente que, tras una sacudida de dolor, quedó tendido en el suelo. Apenas se movía. La arena se tiñó de sangre. El summa rudis observó unos segundos al secutor y tras cerciorarse de la gravedad de las heridas del gladiador, mortales de necesidad, autorizó al adversario de éste para que le diera el golpe de gracia. El Retiario sacó la daga y la hendió entre el omoplato y la clavícula del secutor.
Habitualmente, un gladiador herido era hospitalizado y tratado con mimo por expertos médicos, pero en esta ocasión, el Emperador había ordenado la lucha a muerte y no había lugar a concesiones de ese tipo.
El siguiente combate presentaba a un tracio contra un murmillo. El gladiador tracio se distinguía por la daga curva de estilo tracio que le daba nombre. Llevaba un escudo pequeño, rectangular y curvado y un casco de ancho alero rematado en la parte superior con la figurilla de un grifo. El brazo derecho lo cubría con un manguito acolchado, y los muslos los protegía con grebas.
El murmillo se armaba con una espada corta, un escudo de gran tamaño de madera, ovalado, un casco con aleta superior, un manguito acolchado en el brazo en el que portaba la espada y grebas en las piernas.
Los dos gladiadores comenzaron, al contrario que había sucedido en el combate anterior, estudiándose con detenimiento antes de empezar a atacar. Los continuos envites del tracio eran rápidos y breves, mientras el murmillo aguardaba parapetado en su escudo algún descuido de su adversario para asestarle un golpe definitivo. No ocurrió así, para desgracia del murmillo, pues el tracio siguió con su estrategia de ataques relámpago y tras veinte minutos, consiguió, con una fuerte estocada, que el murmillo cayera sobre una de sus rodillas, agotado, pues la espada de éste pesaba alrededor de dos kilos y el musculoso brazo del murmillo acabó rindiéndose al esfuerzo. La debilidad del murmillo la aprovechó el tracio para descargar un potente espadazo sobre el cuerpo de su rival y derribarlo. Al instante se abalanzó sobre él y le clavó la espada hasta los intestinos y giró la muñeca antes de sacarla acompañada de un borbotón de sangre.
La ovación fue clamorosa. El público se levantó enfervorizado y comenzó a gritar y aplaudir.
Las peleas se sucedieron una tras otra; acababan rápido con la muerte o desmembramiento del perdedor, en cuestión de minutos o incluso segundos. No había nada elegante, ni viril en todo ello. Tenía entendido que con los gladiadores profesionales, a diferencia de los esclavos o prisioneros de guerra, casi siempre se acordaba en el contrato los combates a primera sangre, con el fin de evitar, por parte del patrocinador, la cuantiosa cantidad a pagar por la muerte de un profesional. Pero en aquella ocasión el Emperador había decidido tirar la casa por la ventana y ofrecer combates a muerte al precio que fuera. Así pues, se suponía que los lanistas habían reservado a sus mejores y más veteranos luchadores para una mejor y más benévola ocasión y habían enviado a la arena a toda la morralla que llenaba su ludus.
Conmocionado, James Clansfield bajó las escaleras del graderío y cabizbajo abandonó el Coliseo. Lo que había presenciado aquella tarde nada tenía que ver con lo que el imaginaba. Llevado por el estudio y el mito, jamás había pensado fríamente en la muerte de aquellas personas, que ya no eran “Historia”, ni arqueología, sino seres humanos de carne y hueso, aniquilados sin compasión en una muestra brutal de vileza, mezquindad y sinrazón. Aquello no tenía nada que ver con aquel pasado épico y majestuoso, idealizado tal vez por un romanticismo similar al que convirtió a los sanguinarios piratas americanos en atractivos y gentiles libertarios.
Jamás, al estudiar aquella época se había imaginado semejante atrocidad. Sí, él sabía que había muertes, que los esclavos insumisos y los prisioneros de guerra se les mataba sin piedad o se les arrojaba desnudos a las fieras, pero creía que a los gladiadores profesionales rara vez se les mataba y que se limitaban a realizar una creíble coreografía para disfrute del personal allí presente, ya que para los patrocinadores, y en ocasiones, para el lanista, la muerte de un gladiador suponía un revés económico importante. Pero no, la vida en la arena, y seguramente fuera de ella, en aquel mundo incivilizado ( a pesar de creerlo la cuna de la civilización) no valía nada; por lo menos la de aquellos que no habían tenido la suerte de nacer en el seno de una familia patricia o acomodada. Al fin y al cabo, pensó James, no era tan diferente del mundo actual, donde también había matanzas de inocentes en atentados terroristas y guerra interesadas. No, realmente no habíamos progresado mucho desde entonces, a pesar de los impresionantes y decisivos avances tecnológicos y médicos acaecidos en esos más de dos milenios, porque, en lo esencial, seguíamos siendo tan sanguinarios y mezquinos como siempre.
Fin
Recuerden que Iván está participando con esta historia en el Desafío del Nexus de Mayo, así que si disfrutaron de ella, no olviden votar con el botón de compartir en facebook.